
Lo siento, mamá, no fue una etapa: los emo nunca se fueron
¿Cuántos aún ponen música triste alta en distorsión para llorar que son tan solo un adulto con estrés maladaptativo? A pesar de que cambiaron los pantalones entubados por ropa holgada, pasaron del flequillo negro azabache a cortes menos llamativos —los que aún conservan algo de pelo—, y reemplazaron el delineador por corrector de ojeras, los emo nunca se fueron. El autor nos cuenta.
Durante un fin de semana lluvioso en Bogotá una multitud se amontona en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Los asistentes de coronilla despejada; tatuajes envejecidos con líneas estalladas que alguna vez fueron palabras; camisetas desteñidas; perforaciones vacías en el labio inferior, y Vans a cuadros, dan la sensación de ser cuerpos vivos extraídos de una escena costumbrista de Brueghel.
Los rostros jóvenes se agitan con movimientos bruscos que contrastan con los de los treintañeros de poncho plástico que estiramos las piernas, el cuello y la espalda entre canciones. En la tarima, Erik Canales —vocalista de Allison— canta mientras toca una guitarra roja que contrasta con su ropa negra. ¡Entréguennos este momento! El público responde.Desde allá atrás, hasta adelante, los queremos ver. La batería marca el inicio del pogo y los cuerpos se desbocan en una estampida de puños y patadas. ¡Dime otra vez / que me quieres y / que no te irás!
En medio del concierto, el cantante mexicano nos recuerda a los asistentes que han pasado dieciocho años desde que se presentaron en un Evento 40 en Bogotá, junto a Panda, Kudai y Nikki Clan, en el que quizás fue el pico de la cultura emo en el país. La sentencia cae como un aguacero sobre los hombros redondeados por la rutina. ¿A dónde se fue todo ese tiempo?
Sin una respuesta clara a la vista, Rock al Parque continúa entre pogos y mosh pits intergeneracionales al ritmo de K-93, Comeback Kid, Grito y Madball, que celebran más de dos décadas al servicio del hardcore, el punk y las adolescencias rabiosas. Basta una mirada ligera para encontrar patadas voladoras, gargantas disfónicas, saltos que hace quince años eran más sencillos y rótulas que se resisten al embiste del tiempo.

Para muchos el fin de semana se consuma como un homenaje a la música que acompañó la incomodidad de sabernos jóvenes. Compartimos anécdotas cubiertas por un halo de nostalgia, mientras nos limpiamos el sudor con el dorso de la mano y buscamos una botella de agua, o en su defecto una cerveza, para no deshidratarnos.
En escenarios así es fácil recordar las tardes después del colegio en las que cualquier tristeza era la excusa perfecta para cambiar la canción de MySpace o Tumblr. Las fotos borrosas con el flequillo como protagonista y algún mensaje indescifrablemente juguetón como nAda pu3de Ll3NaR El VaCiOo. Los flashbacks de una juventud que se siente tan lejana como los días sin preocupaciones aparecen sin reparo.
Resulta curioso. Nos queríamos morir tanto que nos acostumbramos a estar vivos sin darnos cuenta. Superamos la adolescencia con algunas pérdidas en el camino y aprendimos a bailar reguetón, techno, corrido tumbado y guaracha mientras nos convertíamos en adultos.
El mundo avanzó y con él la juventud. Los pantalones entubados pasaron de moda, así como el pelo planchado, las correas a cuadros y las fotos con un rawr <3 escrito en comic sans. Sin embargo, en un mundo donde la nostalgia es materia prima, era cuestión de tiempo para que llegara el renacer comercial de la cultura emo.

Los conciertos de Limp Bizkit, 30 Seconds To Mars, Blink-182, The Offspring y Paramore marcaron el regreso del punk rock y el nu metal en Latinoamérica. Se trató de los primeros pasos hacia el resurgimiento de una de las subculturas más polémicas y recordadas de los dos mil.
A pesar de que en su momento nadie quería ser emo y quienes lo eran no lo aceptaban por miedo a ser tildados de posers, los sad boys dieron mucho de qué hablar a comienzo de siglo. Basta con recordar la pelea campal entre punks y emo en la Glorieta de Insurgentes de Ciudad de México, en 2008, que fue interrumpida por un grupo de Hare Krishna. Un retrato cinematográfico de la época. Botellas y piedras que dibujaban parábolas teledirigidas hacia mechones y caras tristes. Medios de comunicación entrevistando a punks enfurecidos que reclamaban un plagio de su identidad estética.
Han pasado casi veinte años desde las amenazas de muerte a los miembros de una subcultura que apenas dibujaba sus fronteras a través de redes sociales primigenias, y el odio nunca se fue. A pesar de que es mucho más sutil, se hace evidente en comentarios como el que escribió algún usuario con colesterol alto en la publicación que anunciaba a Allison para el festival: «Qué chimba ir a cascar emos de treinta».
Sin embargo, durante el concierto se confirmó que la hostilidad sigue siendo un rumor de teclado. Si bien en los dos mil el odio irracional por expresar tristeza y melancolía era el pan de cada día, no me deja de sorprender la naturaleza inmortal de la intolerancia. Crecer escuchando bandas como American Football, CSTVT o Jimmy Eat World era equivalente a ponerse una diana en la cabeza a la que muchos apuntaban con rabia.
Por otro lado, existen documentos como el ‘Proyecto de Informe Especial sobre el Grupo Social Emos’, publicado en 2009 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se sugería «que el grupo social EMO requiere de una atención especial por parte de las autoridades de salud, y por parte de sus familiares».

Hay pocas emociones tan incomprendidas y estigmatizadas como la tristeza y ser emo era en parte eso: estar triste. ¿Cómo explicarle a alguien que cortarse los antebrazos era una manera de escapar de ambientes hostiles y tristezas profundas? Las provocaciones en ambientes escolares empeoraban el asunto. Si alguien tenía el cabello largo o era medianamente triste, el entorno reaccionaba sugiriendo un suicidio que, tristemente, a veces llegaba. Y las conductas suicidas —antes y ahora— requieren atención inmediata.
Los medios de comunicación hablaban de depresión, cortes en las muñecas, anorexia, bisexualidad y cuerpos feminizados. Casos como el suicidio de Hannah Bond, una fanática de My Chemical Romance de 13 años oriunda de Maidstone, llevó a que la banda se pronunciara al respecto aclarando que su mensaje era anti-suicidio con letras como: “I am not afraid to keep on living, / I am not afraid to walk this world alone.”
Periodistas avinagrados hacían un llamado a la hipervigilancia; los colegios se escudaban en el manual de convivencia para satanizar las patillas y los flequillos; los herederos del metal, punk y oí perseguían a quienes, decían, no eran más que imitadores deprimidos. «A ver, si no es lámpara dígame: ¿qué significan los pantalones entubados?». Hoy el rastro es menos evidente. Ya no hay vergüenza en lo que fuimos —y negamos ser—. Nos reímos hablando de lo que significó crecer siendo un emo crespo, aunque en su momento nos preguntáramos ansiosamente por qué éramos eso que no queríamos; enunciamos la soledad adolescente alejados de su filo y recordamos los grandes debates de la época. ¿PXNDX es emo? Sí, no, tal vez. ¿My Chemical Romance también? Antes decíamos que no, que eran una banda comercial que se apropiaba de la estética para vender discos, hoy esperamos en fila desde cinco celulares distintos para poder comprar la boleta en preventa después de que en Chile se agotaran en treinta segundos. ¿Y Paramore? Paramore era todo lo que estaba bien.
Mientras, el Midwest emo sigue siendo la banda sonora de muchos días, grises y soleados, en los que la tristeza de la época ha cambiado casi tanto como el mundo, pero no desapareció del todo. La diferencia es que ahora tenemos la edad de nuestros ídolos de ese entonces —incluso más—, y la desolación es más llevadera.
Algunos meses después del concierto de Allison, los herederos de la tristeza se reunieron en Gran Estación gracias a Emo Colombia, un circuito de eventos y conciertos que, siguiendo con el ritmo de los tiempos, rescata la nostalgia de un movimiento que muchos daban por extinto, pero que sigue vivo.

Decenas de jóvenes y no tan jóvenes se agrupan alrededor de una guitarra al coro de “Helena”. Los mismos gestos exagerados que hace veinte años significaban persecuciones y golpizas se dibujan en rostros pálidos cubiertos por mechones negro azabache. Lloran, sonríen, bailan, tiemblan y se deslizan por el tiempo con gracia y delicadeza. Todos apuntan las cámaras desde la mayor altura que pueden, picando los retratos y posando con las rodillas juntas y la boca de lado. Más de un Gerard Way se pasea por el lugar con la mirada envuelta en una nube rosa y las uñas mal pintadas.
El recuerdo de aquellas tardes lejanas se planta a nuestro lado. Si bien el vacío ahora se llena desayunando antidepresivos, el fantasma de lo que fuimos pregunta si todavía nos sentimos confundidos, rechazados, alejados de todo aquello que es normal. La respuesta corta sería que sí, que la vida no se hizo más sencilla. Cada día pesa más; la tristeza no era tristeza sino depresión; el mundo no se hizo más amable y todavía hay quienes quieren cascar emos de treinta; el pelo se hizo cada vez más delgado hasta que cubrió el piso del baño; para muchos sentir sigue siendo sinónimo de debilidad y expresar sentimientos es una tarea titánica entre declaraciones de renta, recibos y exámenes de rutina en los que nos confirman que nos estamos haciendo viejos.
Pero hay una diferencia sustancial con aquellos días de adolescencia. Una verdad innegable en un mundo que sigue en guerra y en el que la juventud gira hacia la derecha más radical. Ser emo era y sigue siendo sinónimo de sentir. A pesar de que la vida sigue siendo un aguacero eterno, hoy me alegra saber que ya no estamos solos.

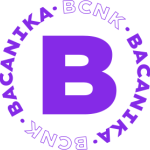
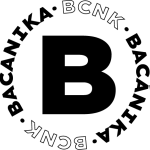
Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.
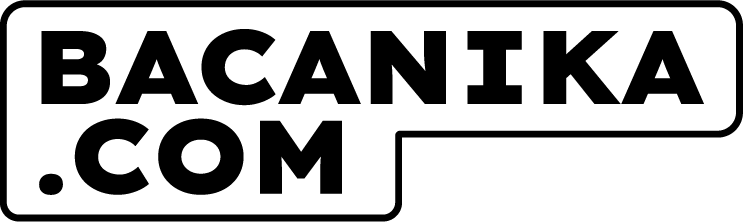





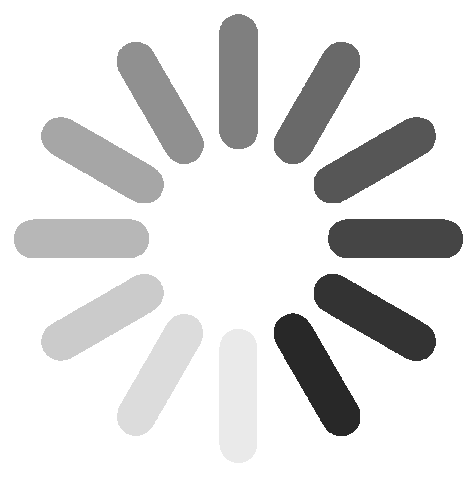






















Dejar un comentario